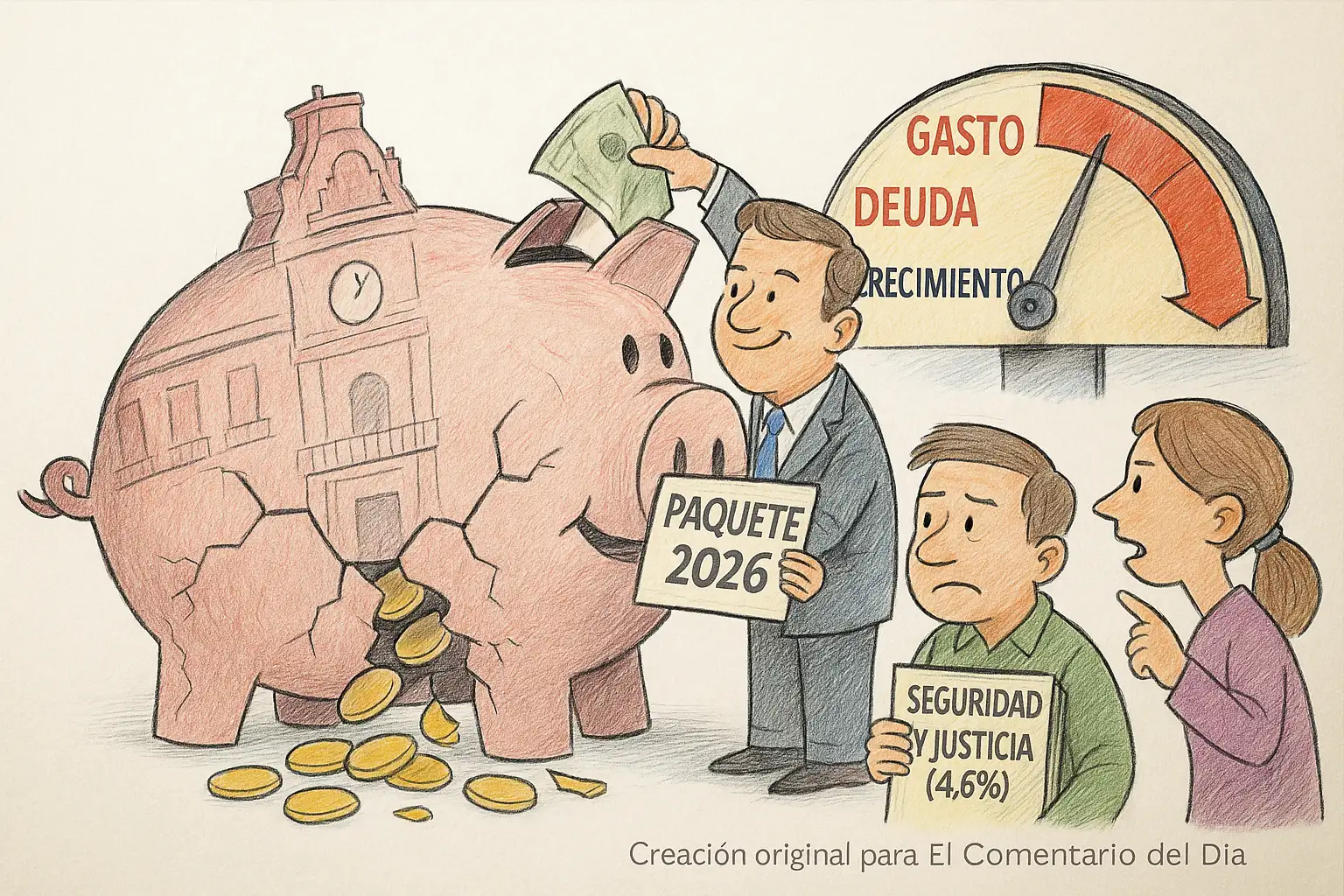Cada vez que se anuncia la elección de un nuevo Papa, uno de los detalles que más llama la atención es el nombre que adopta. Esta práctica no es simplemente formal: representa una transformación profunda y una nueva etapa en la vida espiritual del pontífice. Más que un simple cambio, es un gesto cargado de historia y simbolismo que da pistas sobre la misión y el enfoque que el nuevo líder imprimirá a su papado.
La tradición de adoptar un nuevo nombre al asumir el cargo se remonta al año 533, cuando el papa Juan II decidió abandonar su nombre de nacimiento, Mercurius —asociado con un dios pagano—, por considerarlo inadecuado para representar a la Iglesia. Desde entonces, aunque no es una obligación establecida por el derecho canónico, la mayoría de los papas han seguido esta práctica, que se ha consolidado como un símbolo de renacimiento espiritual, al igual que lo hicieron figuras bíblicas como Abraham o Pablo.
Una vez elegido el nuevo Papa, se le formula la pregunta clave: «¿Con qué nombre deseas ser llamado?». La respuesta a esta pregunta no solo marca el inicio oficial de su pontificado, sino que también revela sus valores y aspiraciones. Por ejemplo, el papa Francisco eligió ese nombre en honor a San Francisco de Asís, dejando clara su intención de liderar con humildad, cercanía a los pobres y compromiso con el medio ambiente.
Los nombres más populares entre los pontífices a lo largo de la historia también reflejan reverencia hacia figuras clave del cristianismo. “Juan” ha sido elegido por 23 papas, seguido de “Gregorio” y “Benedicto”, ambos con 16 apariciones. Curiosamente, ningún papa ha adoptado el nombre de Pedro II, en señal de respeto hacia el apóstol Pedro, considerado el primer papa de la Iglesia. Este acto de renombrarse sigue siendo una manifestación profunda de espiritualidad y legado, que conecta al nuevo líder con siglos de tradición católica.