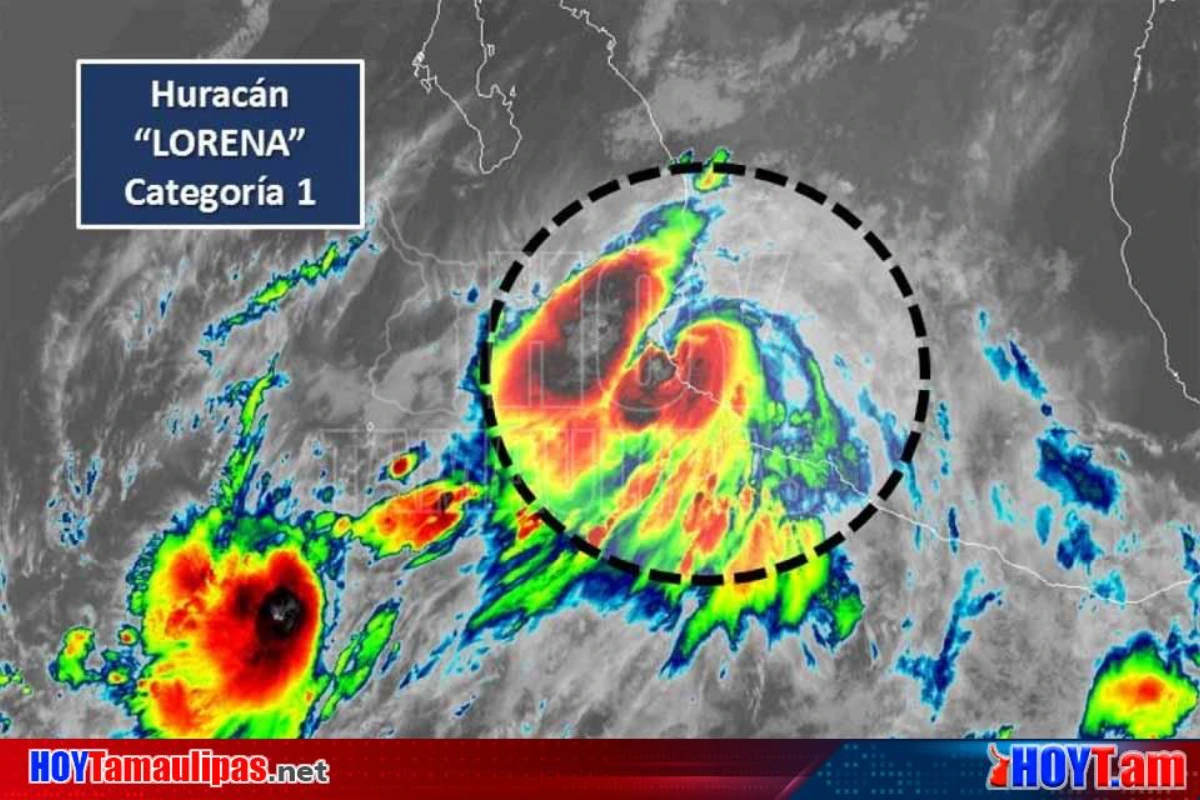El pasado 30 de julio, un terremoto de magnitud 8.8 sacudió la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, desatando alertas de tsunami en múltiples países del Pacífico, incluidos Japón, Estados Unidos, México y diversas naciones de Oceanía. El sismo, con epicentro a menos de 20 kilómetros de profundidad, provocó olas de hasta 4 metros en zonas costeras rusas y obligó a miles de personas a evacuar. Se trata del octavo temblor más fuerte registrado en tiempos modernos.
Tras el potente movimiento telúrico, el volcán Kliuchevskoi —el más alto y activo de Eurasia— entró en erupción, liberando ceniza, lava y material incandescente, luego de meses de inactividad. Expertos explican que la sacudida modificó la presión interna del sistema volcánico, facilitando la liberación del magma. Esta conexión entre la actividad sísmica y volcánica representa una amenaza adicional para los habitantes de la región.
Kamchatka se encuentra en una zona de intensa actividad tectónica: la fosa Kuriles-Kamchatka, donde la placa del Pacífico se subduce bajo la de Okhotsk. Esta región ya ha sido escenario de terremotos históricos, como el de 1952, con olas de hasta 18 metros. El reciente evento liberó una energía comparable a miles de bombas nucleares, generando olas que viajaron a más de 700 km/h por el océano.
La rápida respuesta internacional fue clave para evitar mayores tragedias. Japón evacuó a más de dos millones de personas, incluidos trabajadores de la planta de Fukushima. Estados Unidos activó alertas en su costa oeste y Hawái, mientras países como México, Ecuador y Perú pusieron en marcha sus planes de emergencia. Aunque las olas fueron moderadas fuera de Rusia, la coordinación global demostró la importancia de la cooperación científica y tecnológica en la gestión de desastres.