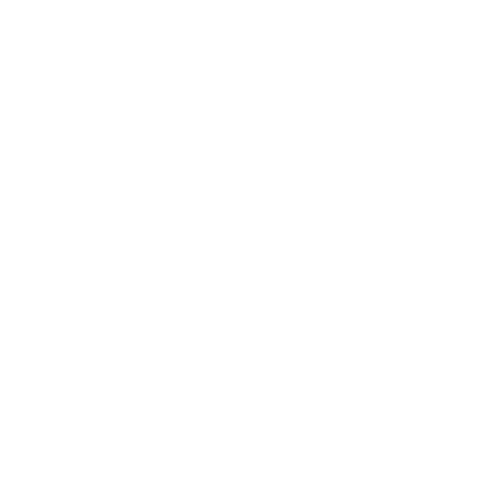Escuchar
Hace doce años salido de Argentina apareció Jorge Bergoglio, un jesuita casi octogenario, elegido Papa. Escogió el nombre de Francisco con el propósito de poner en el centro de su ministerio el amor a la pobreza y a los pobres. Con tono de pastor comenzó a predicar las añejas palabras evangélicas y, en su voz, se escuchaban actuales, cercanas, en cierto sentido, nuevas. Es sorprendente su profunda continuidad con los precedentes servicios petrinos de san Juan Pablo II y de Benedicto XVI y, a la par admirable la aparición de su propia interpretación. Apoyó su vida en la Palabra capaz de hacerse siempre novedosa y se dejó arrebatar por ella.
Su historia familiar está ligada a la migración, providencial situación que le permite empatizar con una de las realidades más vivas de nuestra época contemporánea. Entendió cómo su patria fue hogar para sus abuelos y padre que habían nacido lejos. Creció en un país nuevo sin cortar las raíces de su antigua patria. Pudo así captar la necesidad de la raigambre y el valor de la acogida y ahí aprendió a ser abogado de los migrantes, de los desprotegidos, de todos aquello que tienen poco y que fácilmente pueden ser considerados descartables. Alzó la voz con fuerza para pedir a nuestras miradas fijarse en quienes sufren y hacer algo por ellos.
Su pontificado estuvo traspasado por el constante anuncio de la misericordia de Dios. Nos regaló su libro el nombre de Dios es Misericordia. Nos hizo ver y constatar que Dios no se cansa de perdonarnos y nos previno para no ser nosotros quienes nos cansemos de pedir perdón. Oró por el mundo en la plaza vacía de san Pedro durante la pandemia; ahí, sin compañía, solo frente a Dios trató de conducir los anhelos y las angustias, la esperanza y los desvelos de una humanidad que no siempre sabe mirar al Otro, que ha olvidado, por su profundo individualismo, la posibilidad de encontrarse con los demás. Ahí en aparente soledad fue pontífice (puente) entre los hombres y Dios.
Tenía muy metida en su alma la pregunta de Dios a Caín. “¿Dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo”. Y esa inquietud le llevaba a buscar ser consuelo para el que sufre, estar cerca de quien padece, espolear a la Iglesia a salir a las periferias y acoger, atraer, encontrar y sanar las heridas de tantos.
Supo ganarse el afecto de muchos, es notable en concierto de alabanzas que ha suscitado su partida y el amplio reconocimiento a su tarea. Tampoco han faltado sus detractores, quienes no le perdonan no coincidir con sus ideas o pensamientos, aquellos a quienes les parece que se mantuvo demasiado ortodoxo o quienes creen que no lo fue. Como buen seguidor de Cristo fue signo de contradicción y provocó escozor con sus palabras, otras veces removió profundamente los corazones, pero siempre dejó la huella de Dios.
Supo entregarse hasta el extremo. Es conmovedora su última bendición urbi et orbi, su último paseo por la abarrotada plaza de san Pedro en el penúltimo día de su vida. Nos enseñó imitando a Cristo que hay que amar hasta el extremo, que vale la pena arriesgar la vida por un sueño, que lo más valioso no es aquello con lo que nos quedamos es siempre lo que conseguimos dar.
¡Descanse en paz el Papa Francisco!