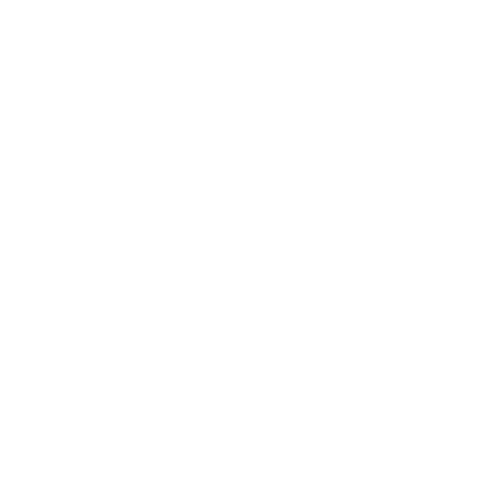En México, la falta de consecuencias se ha convertido en una constante que atraviesa gobiernos, partidos y administraciones completas. La historia reciente muestra que, ante hechos graves, escándalos públicos o decisiones cuestionables, la respuesta oficial suele ser la misma: declaraciones vagas, promesas de investigación y, después, silencio. Y ese silencio se vuelve normal. Nadie renuncia. Nadie asume responsabilidad. Nadie se hace cargo.
La muerte de activistas y defensores en este país es un ejemplo doloroso. Casos como el de Carlos Manzo, activista o líder comunitario que denunció amenazas antes de ser asesinado, no son excepcionales, sino parte de una estadística que coloca a México entre los países más peligrosos para quienes defienden derechos o territorio. Se prometen investigaciones “a fondo”, pero rara vez se conocen resultados claros. Los expedientes se diluyen en el tiempo y la narrativa oficial pasa a otra crisis. La vida se apaga, pero la responsabilidad pública no llega.
Lo mismo ocurre cuando se trata del patrimonio y la transparencia de figuras políticas. El caso de Mario Delgado, quien reconoció que reportó un valor menor del real en la compra de un departamento, se explica en discursos como “error de captura”. El patrimonio se corrige después, sí, pero sin investigaciones independientes, sin sanciones administrativas y sin consecuencias políticas. La narrativa se acomoda y el sistema continúa, como si la transparencia fuera un trámite opcional y no una condición básica para ejercer poder público.
Y en el ámbito de la alta política, las denuncias contra exfuncionarios como Adán Augusto López, presentadas públicamente y registradas ante autoridades competentes, permanecen sin resolución clara. No se trata de declarar culpabilidades sin juicio, sino de señalar algo evidente: las investigaciones no avanzan, no se aclaran públicamente, no hay resultados verificables que restauren la confianza ciudadana. El proceso se estanca y la percepción pública se deteriora.
Esta falta de consecuencias no solo afecta casos individuales. Va moldeando la cultura política del país. Se vuelve normal que una tragedia como la Línea 12 deje víctimas y preguntas sin respuestas definitivas. Se vuelve normal que un caso de espionaje político se cierre por “falta de elementos”. Se vuelve normal que los desaparecidos sigan siendo cifras y no nombres en la mesa de decisiones.
La impunidad no solo permite que los errores se repitan: los incentiva. Un sistema sin responsabilidad es un sistema que premia la opacidad, el abandono y la negligencia. Cuando nadie se hace cargo, el costo lo paga la sociedad: en miedo, en desconfianza, en vidas.
México necesita algo muy básico, pero profundamente difícil: que las decisiones tengan consecuencias. Que la función pública vuelva a significar servicio y no privilegio. Que la verdad sea exigible, no negociable. Que la responsabilidad no se diluya entre discursos.
Mientras eso no ocurra, la frase seguirá siendo la misma: aquí, nadie se hace cargo. Y ese es el verdadero problema.