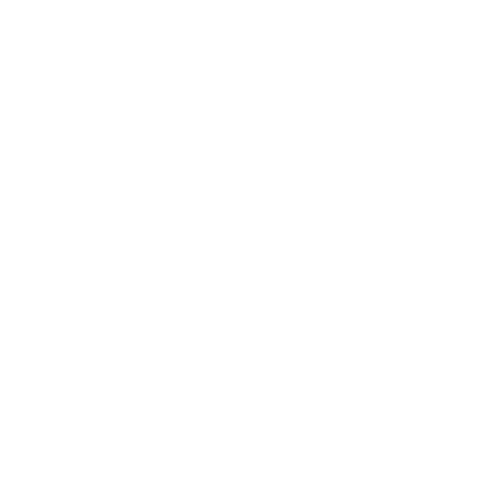Niels Rosas Valdez

El 31 de enero del año en curso se registró un golpe de Estado en Myanmar, también conocido como Birmania, por parte del Ejército. A partir de ese momento, el país surasiático ha sido centro de atención global, aunque no con la importancia que debería. Han sido semanas de constantes ataques y violaciones de derechos humanos (DDHH) por la milicia hacia los ciudadanos. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Debería intervenir la comunidad internacional?
Durante la segunda mitad del siglo XX, el proceso de descolonización tomó lugar en varias regiones del mundo. En este escenario, Myanmar logró su independencia del Imperio británico en 1948 y se instauró una dictadura militar como forma de gobierno que al paso de los años dio bienvenida a la democracia. Así, hace una década se celebraron comicios que permitieron la transición a un partido político conformado por civiles, la Liga Nacional para la Democracia (LND), terminando la dominación política de la milicia, materializada en el Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo (PUSD).
Desde hace una década, la LND progresivamente ha obtenido más votos en las elecciones, asegurando victorias abrumadoras contra el PUSD y manteniéndose en el gobierno. En noviembre del año pasado nuevamente el partido gobernante venció en los comicios, pero esta vez el partido de los militares desconoció la derrota y a finales de enero se suscitó el golpe de Estado. Hoy en día Myanmar es un caos, no sólo por los estragos de la pandemia de Covid-19 y su limitado acceso a las vacunas, sino por la numerosa serie de manifestaciones, marchas y protestas civiles que demandan el regreso tanto de los militares a sus cuarteles, como de la democracia en el país. Pero, en cambio, la situación se ha vuelto más y más grave.
Varios reportes apuntan los severos daños de la milicia hacia la población birmana, entre los que se encuentran hostigamiento, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Ni siquiera los niños han sido perdonados: se cuenta con información de que más de cuatro decenas han sido asesinados, e incluso organizaciones internacionales no gubernamentales han anunciado que el país ya no es seguro para los infantes. Las violaciones a los DDHH han sido severas y el libre desarrollo sin miedo ni necesidad de las personas está siendo trasgredido de manera significativa. Entonces, ¿qué falta para intervenir?
Hace unos días, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó en su cuenta de Twitter que el genocidio (mejor dicho, limpieza étnica) contra los tutsis en Ruanda permanece en la conciencia colectiva como uno de los eventos más horripilantes de la historia reciente de la humanidad. Pero eso no parece ser prioridad de la comunidad internacional en la limpieza étnica de décadas contra los rohinyás, ni ahora con la transgresión a la seguridad humana, y tampoco hay luz del interés internacional por ejercer el principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P).
La R2P, por el acrónimo usado en inglés, no es un acuerdo vinculante entre los países, sino un principio emanado de la ONU para que funja como una norma internacional que empuje y aliente a los países a intervenir en otros cuya población sea víctima de abusos severos por parte de su gobierno. Si hay evidencia contundente de la violación de los DDHH, de la transgresión a la seguridad humana, de la falta de condiciones para el desarrollo y la vida en armonía, y de los baños de sangre que ha perpetrado el gobierno espurio a través de su ejército, ¿por qué no se ha gestionado una intervención de la comunidad internacional en Myanmar? ¿Dónde están los discursos del deber y responsabilidad de actuar y proteger a las sociedades de otros países, que, por cierto, legitimaban de facto las intervenciones?